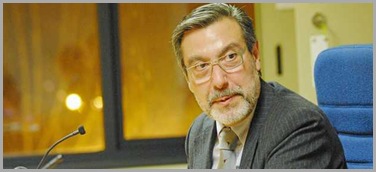Vaya por delante mi carencia de conocimientos filológicos, al tiempo que no tengo ningún reparo en manifestar que mi condición de castellano parlante no es óbice para cercenar mi interés acerca de lo referente a mi patria chica: Valencia; especialmente en su historia desde cuando fue fundada en el 138 a.C. por las huestes romanas tras sus bélicas campañas por tierras lusitanas.
Llegado a mis manos el libro de Manuel Sanchis Guarner “La llengua dels Valencians”, he tenido interés en su lectura. No por conocer cuál es una de nuestras lenguas vernáculas (lengua aprendida en el seno familiar según una de las acepciones de la RAL), sino por confirmar la actitud de su autor en cuanto la consideración que tuvo de la Lengua Valenciana que, según él, se ufanaba en defender.
Libro editado en 1933 a remolque de las “normas de Castellón de 1932”, y de las que hasta el momento se han publicitado sus “luces” pero silenciado sus sombras, cuya necesaria clarificación por parte de la Academia Valencia de la Lengua no se ha llevado a cabo, más bien atenta al interés político que al puramente filológico.
El que en la elección de mis lecturas haya sido el castellano, no me ha impedido recurrir a textos valencianos tantas cuantas veces ha sido de mi interés, como es el caso del libro que les hablo. Sin embargo, confieso, que en éste he tenido en parte de su lexicografía ciertas dificultades para su entendimiento, situación que nunca he sufrido en otras lecturas de textos valencianos.
Dicho todo esto y sin que exista en mi ánimo su descrédito personal, así como cuestionar su interés por el verdadero conocimiento de nuestra historia a lo que se dedicó Sanchis Guarner durante su vida, tal y como se deduce de forma implícita tras su lectura, cerradas las tapas del libro y llegado el momento de su reflexión final, cual resumen de otras parciales, capítulo tras capitulo, la sorpresa de la contradicción constante ha sido lo que más me ha llamado la atención en la actitud de Manuel Sanchis Guarner aflorada en sus páginas.
Ya en su comienzo define claramente qué somos los valencianos: “nacidos en Valencia, somos valencianos”. Portadores a la sazón de una Geografía, Historia, Economía y Cultura propia, así como de una lengua autóctona, estas premisas nos llevan al siguiente postulado, dice Sanchis Guarner: “la lengua de los valencianos, es el valenciano”. Abunda de inmediato y de forma ligera, que quién reniega de su lengua, es como si renegase de su madre, apostillando que tales personas se convierten de inmediato en unos seres insatisfechos y desgraciados que nunca podrán aspirar a otra cosa más que a la consideración de extranjeros. Como guinda de inicio no está nada mal para enfrentarse a las páginas de un libro en el que su autor trata de decirnos cuál es nuestra lengua, cuando lo que más parece según se avanza en su lectura es que Sanchis Guarner es pura contradicción y que sus aseveraciones más bien sean producto de unos intereses que aunque desconozco, puedo intuirlos.
Si nos hace pues portadores de una Geografía, Historia, Economía y Cultura propia - obviedad que considero innecesaria- bueno es pues que la conozcamos desde el 138 a.C., y en consecuencia valoremos sus aportaciones a la formación de nuestra personalidad.
Ciñéndome en todo momento a sus propias manifestaciones a lo largo del libro y según la historiografía de sus páginas que doy por buena debido al crédito que su autor me merece, veo cómo la misma conlleva a través de los siglos merced a quienes a nuestra tierra llegaron, una diversidad de lenguas forjadas en el crisol de nuestros antepasados, como lo fueron el latín –que se impuso rápidamente sobre la lengua de los primeros pobladores- el árabe, el valenciano, el catalán y el castellano. Lengua ésta última cuya introducción en nuestro Reino fue calando lentamente desde finales del siglo XV y comienzo del siguiente, sin ningún tipo de imposición que en momento alguno denuncia el autor.
Por lo que es fácil deducir que tan lengua nuestra es el castellano como lo es valenciano. Lengua ésta formada con su influencia arábiga, según el propio Sanchis Guarner manifiesta en diferentes ocasiones, y que hace innecesario afirmar cuál es nuestra lengua madre; lo que de hacerlo nos lleva a alejarnos de nuestra realidad histórica, social y cultural.
Así pues, nuestras ambas lenguas vernáculas proceden del latín -la lengua utilizada en los primeros diez siglos de nuestra historia- y en su lógica evolución, tan lengua propia es el valenciano como lo es el castellano, siendo ambos idiomas utilizados por la inmensa mayoría de la población, a excepción de los inmigrantes de los últimos años.
En su libro, Sanchis Guarner dedica un capitulo a la lengua que se hablaba en el sustrato mozárabe anterior a la Reconquista y aunque lo hace con “lengua chica”, reconoce la existencia de aportaciones romances en la zona oriental de el Andalus datadas en las zonas de Sagunto, Denia, Bocairente; así como el culto en la ciudad de Valencia como lugar de peregrinaje cristiano, situado extramuros en San Vicente de la Roqueta, y con el significativo reconocimiento de una familia mozárabe valenciana años antes de la llegada de Jaime I de la que nació San Pedro Pascual, “misionero cristiano en tierra de moros”. Lo que deja malparados a quienes mantienen su tesis de que fueron los catalanes quienes trajeron su lengua en la Reconquista y que con su repoblación la introdujeron de nuevo cuño.
Sin embargo, ¿Eran conscientes los catalanes que acompañaron a Jaime I de que su lengua era el catalán o lo era el lemosín? ¿Sólo se hablaba árabe en el Reino de Valencia musulmán? Acerca de esto Sanchis Guarner nos dice otra cosa. Se deduce pues, que de ser ciertas ambas teorías, en la más pura lógica fácilmente entendible tras un leve discernimiento, si la nueva lengua del Reino de Valencia hubiese sido el catalán, el pueblo como tal la hubiese reconocido, y el nombre de su Siglo de Oro hubiera sido diferente.
Sanchis Guarner no tiene ningún reparo en reconocerlo como el de la Lengua Valenciana, con el que alcanzó gran esplendor. Y además de razonarlo, lo explica con meridiana claridad aportando en este sentido gran cantidad de datos y alusiones a la valentina lengua.
Reconoce y exalta el autor la existencia del Siglo de Oro de la Lengua Valenciana, tanto en cuanto sus autores daban con normalidad la calificación de “valenciana” al conjunto de su obra literaria, atribuyendo el hecho a que en plena expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo, fuera la ciudad de Valencia su verdadero centro económico y cultural donde residían 75.000 habitantes –la segunda ciudad de España tras Toledo- mientras que en Barcelona apenas contaba 30.000, lo que según él justifica que la practica totalidad de los escritores de la Lengua Valenciana fueran valencianos.
Valencianos que por su propia voluntad se incorporaron tiempo después al Siglo de Oro de la Lengua Castellana con aportaciones importantes, como lo fueron las de Guillen de Castro, Virués y Timoneda, al tiempo que de nuestras imprentas, de especial relevancia en España, salían libros editados tanto en valenciano como en castellano, así como otras publicaciones en latín cuyo uso aún era vigente tanto en documentos oficiales como en las aulas. Practica docente que desgraciadamente ha pasado mejor vida en los tiempos actuales.
Es sorprendente que mientras que en la actualidad se crítica con dureza la persecución a que fuera sometida la lengua valenciana tras la Guerra de Sucesión (cuando ya el castellano se había introducido con anterioridad en el Reino de Valencia según el propio Sanchis Guarner manifiesta) fruto de la erudición del setecientos diversas Bibliotecas Valencianas: Rodríguez 1703, Ximeno 1747, Ponz 1772 y Villanueva 1803, desempolvaban los viejos escritores clásicos valencianos y redescubrían su gloria. Cuanto poco, sorprendente, si hacemos caso a la denuncia manifiestamente malintencionada de su persecución, gestada en nuestros días en gran medida desde la ignorancia.
Pese a no estar en el ánimo del Siglo de la Luces, la restauración de la lengua ni el resurgimiento de la literatura culta autóctona, dice Sanchis Guarner, vemos el caso del principal personaje de la ilustración valenciana Mayans y Siscar, competente investigador de la filología castellana, pero al mismo tiempo interesado en la edición de un diccionario castellano-valenciano. Y mientras la clase docta desdeñaba el valenciano el estamento popular lo mantenía, tanto en cuanto avanzado el siglo XVIII, aumentaba su peso en la sociedad publicándose numerosas obras satíricas en lengua valenciana. El notario Carlos Ros (1703-1773) tuvo un gran éxito como escritor populista y su obra en valenciano tuvo una gran difusión. En su faceta como editor rescató una buena parte de la literatura clásica valenciana, tarea a la que se sumó Manuel Joaquín Sanelo (1760-1827) con su notable “Diccionario Valenciano-Castellano”.
Ya en el XIX, en el Cap i Casal, hubo prensa en valenciano, destacando “el Mole” de 1837: el primer periódico editado en España en lengua no castellana; así como El Cresol, La Donsayna, El Tabalet y el Sueco, siendo sus mejores redactores Bonilla, Pascual Pérez y Bernat i Baldovi, quienes utilizaban sus artículos para ensalzar la política liberal pero no el valencianismo, toda vez que era partidarios del Constitucionalismo español.
A finales de siglo se crea “Lo Rat Penat” (1878) como sociedad animadora de las glorias valencianas; en nuestros días, aún vigente y con la misma actitud.
Abunda en todo ello Sanchis Guarner entrando en los detalles de cómo se gestó la Reinaxença Valenciana en la que Llorente Olivares y Vicente Boix fueron sus principales valedores, pero dentro del concepto de la nación española. Echa en parte la culpa de ello a Vicente Blasco Ibáñez por escribir en castellano, cuyo impacto sobre el pueblo iba creciendo como la espuma, y que de haberlo hecho en valenciano, la Reinaxença se hubiera consolidado políticamente a semejanza de la catalana, según Sanchis Guarner se atreve a vaticinar. Vaticinio errado, porque si la Reinaxença Catalana se hizo en clave política desdeñando lo español y sembrando la discordia, la Reinaxença Valenciana fue exclusivamente cultural y con el sello de su españolidad, como no podía ser de otra manera.
Reeditado el libro en su cuarta edición en 1972, Sanchis Guarner fija su atención al interés en divulgar la lengua valenciana una vez finalizada la guerra civil con la editorial “Torre” que inicia su andadura en 1942 y tres años después alcanza una amplitud y madurez bastante notorias. En 1949 publica la editorial la Gramática Valenciana y en los años 1952, 1959 y 1966 son publicados por Carlos Salvador sus “Lecciones sobre la Gramática Valenciana”. Destacan de aquella época los cursos en valenciano de “Lo Rat Penat” desde 1949. Año en que inicia su andadura la editorial “Lletres Valencianes” y en 1955 Sicania, que dio numerosos nombres a la literatura valenciana de prestigio reconocido citados por el autor.
En 1959 la Universidad de Valencia creó “L’Aula Ausias March”, lo que iba a significar pocos años después el caballo de Troya del pancatalanismo en la sociedad valenciana en detrimento de la personalidad de la Lengua Valenciana, escribiendo de tal guisa una de las páginas más negras de la Universidad Valenciana que algún día avergonzará a sus rectores a poco que vuelva a convertirse en centro de debate. Condición ésta erradicada en su claustro en los últimos cincuenta años.
Sin embargo y con todos los antecedentes históricos que tanta gloria dieron a la Lengua Valenciana y que por si solos son suficientes para encumbrarla en lo más alto, Sanchis Guarner en su contradicción más lacerante, se inclina por supeditarla a la Lengua Catalana nacidas de la misma raíz, pese a que según sus propias manifestaciones fue la catalana recogiendo el poso de la influencia francesa al haber estado sometidos los condados catalanes -salvo el de Barcelona que ya lo estuviera antes- al imperio carolingio hasta el tratado de Corbeil en 1258, mientras que la influencia morisca en la Lengua Valenciana lo fue hasta 1609 en una largo periodo de nueve siglos en lo que Sanchis Guarner hace hincapié, insistiendo en la influencia mozárabe sobre nuestra lengua.
A la pregunta que alguien quiera hacerse del por qué el aranés, -del mismo origen que el catalán y valenciano- tiene la consideración de Lengua propia y diferenciada, la única respuesta válida es la de que el celo de los próceres del valle pirenaico lo hizo posible, mientras que tal actitud no se corresponde con uno de los sectores políticos del pueblo valenciano que rendidos al mimetismo catalán y alimentados de una impropia e indocumentada animadversión hacia Castilla, les aleja de la realidad social y cultural valenciana: realidad que no tuvo empacho alguno en interpretar y asimilar fielmente la generación del 27 gracias a su intelectualidad manifiesta.
Sirva igualmente de ejemplo el reconocimiento de la Lengua Portuguesa y la Lengua Gallega que, del mismo origen, mantienen su status por la decidida vocación de mantener sus diferencias en quienes velan por sus singularidades; tal y como sucede en otros casos semejantes.
Manuel Sanchis Guarner fue expulsado de “Lo Rat Penat” en los años 60 por su clara posición en defensa de la unidad de la lengua valenciana y catalana, cuyos argumentos expone en profundidad a lo largo de sus páginas, pero dentro de la gran contradicción de sus propias aseveraciones, algunas de ellas lapidarias. He ahí su gran confusión, cuyos verdaderos motivos sólo los más allegados conocen.
Pero de lo que no hay duda alguna es que con la materia que utiliza a lo largo de sus páginas a favor de la catalanidad de la lengua, las razones históricas para defender la personalidad propia y diferenciada de la Lengua Valenciana, igualmente las tenía sobradas.
![Por la huelga general [1600x1200] Por la huelga general [1600x1200]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2uF5beauO-_Tgiht6Uwlgc3MNBggWeJl8tX_Zka3txM_PL8JdDsBXl1EiuWfS8AUft5zxrveuMMJVmTREQcdGyOTrKivmOFNGF8-rPHcNSbjVSx6ot3uoYKAkzfX3K68f2uXOnQ/?imgmax=800)

![carmen alborcha_la geganta_y su espantá [1600x1200] carmen alborcha_la geganta_y su espantá [1600x1200]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgic4wA_uJMjU82MRRvFWbAwvtmS12WEgIhDrYzi7jJJI0tGimWKvWwYZBBfLg6ufKzKT8nBnVyyLDw0XrDUuHi54UiGJoWLtyusVOM7BlDtGLW7KheUeC3lFOYlYdb1vTLTBRHBQ/?imgmax=800)